Hoy mi suegro hubiese cumplido noventa años. Stanley Lindley
Barker. O Daddy, para sus hijas. Dadito, ya en tren de confianza. Len, para
todos.
Increíble en este contexto pensar que se fue con sus 63
años, casi en la misma sintonía que mi viejo. Entonces se lo veía con la
estirpe del que entiende las reglas de la existencia, conoce las vueltas
adecuadas para cada llave, pero perdió el interés por descifrar cuáles cerraduras están al alcance, para un mejor
destino.
Algo así como una sabiduría inútil, suficiente para señalar
el camino a los jóvenes, pero torpe a la hora de asegurar propias certezas.
Desde el primer momento Len me cayó bien, principalmente por
su sonrisa pícara al borde de la malicia, como la de un chico bien que supo ser
feliz con poco o nada.
Aventurero más por su costado soñador que por desarrollar una
voluntad nómade. Hablaba "el inglés de la reina", destacaba su
entorno de modo elogioso y eso se celebraba, aún sin chances de constatarlo con
otros pares. Por mi caso, no había manera para que un aprendiz del Cambridge de
Sarandí, pudiese descifrarlo. Pero trasudaba musicalidad en cada comentario.
De hecho, dentro de su repertorio, contaba con tres o cuatro
canciones tradicionales capaces de lograr que el pibe más distraído pudiera
colar a Humpty Dumpty al universo de Hijitus. En el imaginario, la mayoría de
las historias infantiles parten de aquellas islas usina de duendes y piratas.
Stanley no era sencillo, más a pesar suyo, supongo, que al ADN
o el carácter ariano que le tocó en suerte. Había sufrido no sé qué dificultad desde
pequeño (nunca terminé de comprender su afección) que lo llevó a estar
levemente pero inconfundiblemente encorvado. Tal figura, junto al flequillo
canoso, los ojos achinados y un cigarrillo como extensión del brazo, lo
transformaba en un personaje salido de cualquier relato británico, al mejor
estilo de 'Lo que queda del día' o cualquier retrato dickeniano.
Entre sus dificultades y una vida construida a pesar de la
ida (¿huida?) de su padre Frederick a la Segunda Guerra Mundial - tras su labor
y medallas de la primera- , con su mamá como único sostén y contención, el hijo
único fue construyéndose un mundo al pulso de sus verdades y una imaginación a
prueba de desvelos y ausencias.
Tuvo que estudiar español por sugerencia a Granny de un
docente (contaba mi suegra) para poder asistir a la escuela. Entre dos a cuatro
años lidiando con su enfermedad en el Hospital Británico, siguió con su admiración
por Churchill, la acumulación de insignias llegadas de Europa, un álbum de
filatelia, los encuentros con amigos, Ducilo el trabajo sanador, la boda…
"Si me llaman voy a tener que ir", argumentó a
Dora/Dori a semanas del casamiento, pensando si Hitler se expandía y además en
el necesario respaldo a su padre heroico, el mundo requería de sus servicios.
Afortunadamente, la eximición de responsabilidades le sirvió para seguir con
batallas más ordinarias y cotidianas: ser padre de dos muchachas y buscar una
nueva vivienda. En realidad con la llegada de la primera, su madre les dio un
ultimátum a los tortolitos convivientes para que encuentren un lugar mejor y la
cosa no pase a mayores.
Además de esto, Stanley supo cosechar afectos varios y hacer
del vínculo de sus contemporáneos casi una familia extendida. En su recuerdo y
el de otros, las jornadas de buen comer y beber, entre risas y polémicas,
reflejan un momento único con Ranelagh como escenario.
Entre arboledas, humo y alcohol, en el ideal de mis
supuestos, oigo acentos tónicos y pentámetros yámbicos colándose durante la
preparación de mollejas y su especialidad, los entrelazados chinchulines. La
receta incluye acotaciones soeces de David (bah, zarpadas en criollo) su amigo
y corrección de la pareja de éste, Peggy, matrimonio nada convencional que
encarnaron como ningunos el modelo yin yang.
El desbocado e inventor se luce con su ukele, gin Tonic
mediante y el sonido se expande en la velada que incluye a Pompy y Martha
(padres de Andrea y Ana), Osvaldo y Mary, el peluquero alemán Roger (que a
diferencia de mi suegro, superó o bordeó los cien años), más los primos del
inglés, Lali y Gabriela, correteando o intentando entender qué es eso que tanto
los hace reír y gritar a los grandes en esa noche de humedad y bruma donde la
noción del tiempo se quedó afuera de la fiesta.
Gran asador, jardinero, experto en solitarios y en sostener
el largo de la ceniza casi al mismo nivel del pucho original (es decir, antes
de encenderse), descubrí tal virtud cuando Len vivía solo. Dora se había
separado-mudado con Gabriela a Quilmes y Lali ya había formado su familia hace
tiempo. En la visita a su primera casa, pude apenas balbucear incoherencias, en
relación con mi inglés, sólo para empatizar y a la vez intentar de descifrar al
émulo de mayordomo del Rey, que la vida refrendó como potencial suegro.
Mi ex catolicismo, sumado a la pretensión progre-peronista
devinieron en breves chicanas para el sajón que, según recordó, se entristeció
cuando supo de la guerra de Malvinas "no saben en qué lío se meten"
predijo consciente del poderío de sus ancestros, aun habiendo nacido en estas
tierras. Igual no se equivocó.
A medida que conversaba con él, uno que ya idolatraba padres ajenos, sumado a la
sintonía compartida de haber perdido nuestros
respectivos, fui valorando al tipo que a los golpes asumió su intempestiva
soltería de más grande, daba clases de inglés particular y escolar una vez por
semana y podía hacer fiaca sin culpas ni presiones.
As comprendí que Len se alimentaba de cigarros y cafés mucho
antes de que la vanguardia vernácula celebrara el libro de Paul Auster, su
película y los cortos de Jarmusch.
Por supuesto que las cosas no estaban tan cómodas por
entonces, pero quien haya recorrido el conurbano o ahora renombrado AMBA sin
inconvenientes, sabe del valor de la supervivencia por esto lares y es capaz hasta
de reflotar los encantos del Roca, a pesar de todo.
Paradojas del destino, quien vivió su matrimonio de modo
sedentario, con el correr de los años, devino en el aventurero que supuse. Una fugaz
pareja más joven que casi le cuesta la vida, dos o tres mudanzas que lo
acercaron a su ex (sólo en el sentido geográfico de la parada) y una estadía
difícil en Palmira Uruguay, con la esperanza de que "siente cabeza" o
al menos "haga un digno mango con todo lo que sabe de inglés", acrecentó
el currículum de este jubilado tempranero condicionado por su salud,
sobreviviente de sus pesares. De todos modos y a ritmo constante, Stanley entre
las religiosas aspirinas diarias, el humo y la cafeína, continuó alimentando su
úlcera asesina.
Hombre duro y terco igual que rabiosa y repetida pronunciación
hasta lograr hacerla efectiva, vi en su postura un halo de necedad que, por
momentos, creí pudo haberle jugado en su contra o simplemente representar
aquella cerradura predestinada.
Ahora en mi flamante rol de sexagenario puedo comprenderlo
pero todavía quiero creer que no son los años los que te vuelven más tozudo. Quizás
sí los fracasos. Por ahí estoy equivocado, mi hija ya me tildó de "viejo
amargado", esta semana. Bienvenida la terquedad a mi existencia. ¿Dónde
estarán las putas llaves?
Pero cuando pienso en Len desde lo físico y mental, en esta
falsa percepción de volver a recordar a los parientes y que la memoria me los
devuelva viejos, cuando entiendo que mi juventud transitaba cual normalidad, los
recuerdos me llevan a revisar mis sensaciones sobre aquella falsa dicotomía
entre "frescura y madurez". Trampa infantil acerca del “nosotros y
ellos”.
Después de una infección, con poco más de sesenta años, el
hombre volvió a Buenos Aires de la mano de Peggy-David quienes lo hospedaron
por un tiempo, buscando su recuperación. Un mes paró en casa cuando el
menemismo se alimentaba de nuestros falsos ahorros y proyectos. Por entonces, su
pasatiempo “madrugón”, jugar al solitario, me ofendía. "Tiene que poder
hacer algo más", reclamaba para mis adentros a ese chico grande de
flequillo y dedos amarillentos.
Una noche discutimos, tras un Boca - Independiente. Yo
siempre (hasta hoy) de calentura fácil, entré y no sé qué pavada nos gritamos.
Por experiencia de mi madre en la casa donde hoy resido, sabía que la convivencia
con suegros/as nunca es recomendable.
Cerca de acá (Berazategui) surgió una eventual solución. El
departamento de su fallecido amigo Pompy fue el último refugio de la ¿quinta? mudanza en ocho años.
Por entonces mientras nosotros seguíamos en Sarandí, mi
abuela vivía a tres cuadras. El hada
madrina del barrio El Relámpago, antes de pisar los noventa, comenzó a
cocinarle a Barker durante un mes, creo, resucitándole sabores y apetito.
En marzo de no sé de qué año, una noche fuimos los cuatro a
parrilla de Supisciche en Sarandí. Gabriela, mi abuela Dora, yo y Len. Comimos
rico y nos reímos. Incomparable pensar los eucaliptus lindantes al golf
ranelaghense y a las jornadas de scotch y barbacoas, con el grisáceo viaducto,
aunque esa noche no tuvo nada que envidiarle.
Ni sé cómo volvieron mi abuela y Stanley a sus respectivos aposentos
en la Ciudad del Vidrio, pero se las ingeniaron. Unas semanas más tarde, el
cuerpo de Len (o la cabeza) seguramente impulsado por la nicotina y el
carbonato de sodio, se paró.
Por momentos creo que el final se precipitó unos años antes después
de que Gabriela y yo no pudimos cumplir con su pedido de cruzar desde Rianxo a
Kent, el pueblo de dónde creíamos, era oriundo su viejo. “No nos dio la guita”,
nos excusamos. Él tenía la ilusión de que pudiéramos encontrar alguna señal, un
indicio de esa respuesta que el fin de la guerra interrumpió acerca del destino
de su viejo.
"No pregunte más", había sido el telegrama oficial
que décadas pasadas recibió su madre
Mary Hellen cuando Stanley era un nene de primeros palotes y soldaditos. Las
facilidades de internet, más la garra de Ana (hija de Pompy y Marta) nos
permitió confirmar que Frederick Barker falleció en Inglaterra en 1985, poco
menos de diez años antes que mi suegro. Como sé que el pasado siempre viene a
decirnos algo más, celebré el espíritu investigador para decodificar una madeja
carente del primer hilo y por el momento del sentido sobre esa búsqueda.
Acaso tan ridículo como el falso homenaje de noventa años para
quien se murió chiquicientos días antes sin conocer a sus nietos, ni resolver
el entuerto de su único héroe aviador. Frederick también había trabajado como
administrativo.
El legado incluye medallas (de dudosa procedencia,
entiendo), más el obsesivo cuidado de sus estampillas. Algunas frases hechas “No
news, good news”, la voz entonando Jack and Jill, más las alusiones al gin-tonic.
Y por supuesto la pícara sonrisa del que no dice, pero si no todas, supo abrir
unas cuentas puertas.
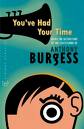






No hay comentarios.:
Publicar un comentario
Reflexionemos juntos, no te inhibas y peleate conmigo y con la escritura.