Regalo tardío para leer antes de que se vaya el fin de semana Raymond Carver, 1997, del libro Tres Rosas Amarillas
Mi madre ha hecho las maletas y está lista para mudarse. Pero el domingo por la tarde, en el último minuto, telefonea y nos pide que vayamos a cenar con ella.
—El frigorífico se está descongelando —explica—. Tengo que freír el pollo antes de que se eche a perder.
Dice que llevemos platos y tenedores y cuchillos. Que ha embalado la mayor parte de la vajilla y de las cosas de cocina.
—Venid a cenar conmigo por última vez —dice—. Tú y Jill.
Cuelgo y sigo un momento junto a la ventana, pensando cómo podría zafarme de este asunto. Pero no puedo. Así que al cabo me vuelvo a Jill y le digo:
—Vamos a casa de mamá. Nos invita a una cena de despedida.
Jill está en la mesa con un catálogo de Sears. Quiere comprar unas cortinas. Pero ha estado escuchando, y hace una mueca.
—¿Tenemos que ir? —pregunta. Dobla una esquina de la página y cierra el catálogo. Suspira—. Dios, sólo este mes hemos ido a comer con ella dos o tres veces. ¿Seguro que va a marcharse algún día?
Jill siempre dice lo que piensa. Tiene treinta y cinco años, lleva el pelo corto y se dedica a asear y peinar perros. Antes de ganarse la vida con los perros —trabajo que le gusta—, fue ama de casa y madre. Pero un buen día todo se fue al garete. Su primer marido secuestró a sus dos hijos y se los llevó a vivir a Australia. Su segundo marido bebía, y la dejó con un tímpano roto antes de arremeter con el coche contra el pretil de un puente y caer al río Elwha. No tenía seguro de vida, y para qué hablar de un seguro que cubriera daños a la propiedad ajena. Jill tuvo que endeudarse para pagar el entierro, y al poco —¿no es el colmo?— le llegó la factura de la reparación del puente. Tuvo que hacer frente asimismo a sus propias facturas médicas. Hoy puede contar todo esto: lo ha superado. Pero con mi madre se le ha agotado la paciencia. Y a mí también. Pero yo no tengo otra opción.
—Se va pasado mañana —digo—. Oye, Jill, no tienes por qué hacerlo a disgusto. ¿Quieres venir conmigo o no?
Le digo que me da igual. Que le diré a mamá que tiene jaqueca. No va a ser la primera mentira que digo en mi vida.
—Voy contigo —dice. Y sin más se levanta y se mete en el cuarto de baño, que es el sitio donde le gusta encerrarse cuando está enfurruñada.
Llevamos juntos desde agosto pasado, más o menos por las fechas en que a mi madre se le ocurrió marcharse de California y venirse a vivir aquí, a Longview. Jill intentó tomárselo lo mejor posible. Pero el que mi madre apareciera justo cuando intentábamos empezar a ser una pareja era algo que ni se nos había pasado por la cabeza. Jill dijo que le recordaba lo que había tenido que pasar con la madre de su primer marido.
—Era una lapa —explicaba—. ¿Sabes lo que quiero decir? Era algo tan agobiante que apenas me dejaba respirar.
Justo es decir que mi madre ve a Jill como a una intrusa. A sus ojos Jill no es sino una más en la serie de chicas que han ido apareciendo en mi vida desde que mi mujer me abandonó. Alguien, a su juicio, capaz de apropiarse de parcelas de afecto, de atención e incluso de dinero que de otro modo irían a parar a ella. Pero ¿alguien merecedor de respeto? En absoluto. Recuerdo —son cosas que no se olvidan— que a mi mujer, antes de casarnos, la trataba de puta, y que volvió a tratarla de puta quince años después, cuando me dejó por otro.
Jill y mi madre, cuando están juntas, son bastante amables la una con la otra. Se abrazan siempre que se encuentran o se despiden. Hablan de las últimas ofertas de las tiendas. Pero Jill teme los momentos en que tiene que quedarse a solas con mi madre. Dice que mi madre le deja el ánimo por los suelos. Que es negativa en todo, que ve mal a todo el mundo, y que debería encontrar una salida, algo en que ocuparse, como suele hacer la gente de su edad. Hacer ganchillo, por ejemplo, o jugar a las cartas en el Hogar de la Tercera Edad, o ir a la iglesia. Algo, lo que sea, y que nos deje en paz. Pero mi madre tiene su propio modo de resolver las cosas. Un día nos comunicó que se volvía a California. Al diablo con esta ciudad y sus habitantes ¡Vaya un sitio para vivir! No seguiría viviendo en semejante ciudad aunque le regalaran la casa donde vive y otras seis más.
Un día o dos después de tomar tal decisión, tenía todas sus cosas embaladas en cajas. Esto fue en enero. O quizá en febrero. El invierno pasado, en todo caso. Y estamos a finales de junio. Las cajas llevan meses en el suelo de su casa, por todas partes. Para ir de un cuarto a otro hay que esquivarlas o pasar por encima de ellas. Esa no es forma de vivir para la madre de nadie.
Al cabo de unos diez minutos Jill sale del cuarto de baño. He encontrado la colilla de un porro y trato de fumármela mientras me tomo un ginger ale y miro cómo un vecino cambia el aceite del coche. Jill no me mira. Se va a la cocina y mete unos platos y unos cubiertos en una bolsa de papel. Pero cuando vuelve y cruza la sala me levanto y nos abrazamos. Y Jill dice:
—Está bien.
¿Qué es lo que está bien?, me pregunto. Nada está bien, según veo yo las cosas. Pero ella se abraza a mí y me da palmaditas en la espalda. Me llega su olor a champú para perros. Lo trae del trabajo, y es un olor que está en todas partes. Hasta en la cama, cuando estamos juntos. Me da una palmadita final. Luego salimos y cogemos el coche y cruzamos la ciudad rumbo a casa de mi madre.
Me gusta la ciudad donde vivo. Al principio no me gustaba. No había nada que hacer por la noche, y me sentía muy solo. Luego conocí a Jill. Unas semanas después se trajo las cosas a casa y empezó a vivir conmigo. No nos pusimos metas a largo plazo. Éramos felices y teníamos una vida juntos. Nos decíamos que al fin nos sonreía la suerte. Pero mi madre no tenía nada entre manos. Así que me escribió para decirme que había decidido venirse aquí a vivir. Yo le contesté que la idea no me parecía tan maravillosa. Que aquí en invierno hacía un tiempo horrible. Que estaban construyendo una cárcel a pocos kilómetros de la ciudad. Que esto estaba hasta los topes de turistas durante todo el verano. Pero ella hizo como si no hubiera recibido ninguna de mis cartas, y un día se presentó aquí. No hacía ni un mes de su llegada cuando me dijo que odiaba esta ciudad. Empezó a comportarse como si fuera mía la culpa de que se hubiera mudado y de que le resultara todo tan desagradable. Me llamaba por teléfono y me decía pestes de la ciudad.
—Son pullas para que te sientas culpable —me decía Jill.
Me llamaba y me contaba que el servicio de autobuses era espantoso y los conductores antipáticos. ¿El Hogar de la Tercera Edad? No le apetecían nada las partidas de cartas.
—Que se vayan al diablo —me decía—. Y que se lleven con ellos la baraja.
Los empleados del supermercado siempre estaban de mal humor, y a los de la estación de servicio les tenían sin cuidado ella y su coche. De Larry Hadlock, su casero, tenía ya una opinión muy clara. «El rey Larry», lo llamaba.
—Se cree superior a todo el mundo porque tiene un par de casuchas para alquilar y unos cuantos dólares. Ojalá nunca me hubiera topado con él.
Cuando llegó, en agosto, el calor se le hacía insoportable, y en septiembre empezó a llover. Durante varias semanas llovió casi diariamente. En octubre empezó a hacer frío. Y nevó en noviembre y diciembre. Pero ya mucho antes de estas fechas se había puesto a echar pestes de la ciudad y de sus gentes, hasta que un buen día me cansé de oírla y así se lo hice saber. Se echó a llorar y la estreché entre mis brazos, y pensé que la cosa había quedado zanjada. Pero al cabo de unos días volvió a empezar: la misma cantinela. Justo antes de Navidad, me llamó para preguntarme cuándo iba a pasar por su casa para llevarle sus regalos. Me anunció que no había puesto el árbol, y que no tenía intención de hacerlo. Y luego añadió algo más. Dijo que si el tiempo no mejoraba iba a matarse.
—No digas tonterías —dije yo.
—Hablo en serio, cariño. No quiero volver a ver esta ciudad si no es desde el ataúd. Odio este maldito sitio. No sé cómo se me ocurrió venir. Me gustaría morirme y acabar con todo esto.
Recuerdo que me había quedado con el teléfono al oído, mirando a un hombre que en lo alto de un poste manipulaba un cable eléctrico. La nieve se arremolinaba alrededor de su cabeza. En un momento dado el hombre se separó del poste y quedó como en el aire, sujeto sólo por el cinturón de seguridad. ¿Y si se cae?, pensé. No tenía la menor idea de lo que iba a decir a continuación. Tenía que decir algo. Pero mi ser sólo albergaba sentimientos indignos, pensamientos que ningún hijo debería permitirse.
—Eres mi madre —dije al cabo—. ¿Qué puedo hacer para ayudarte?
—Cariño, tú no puedes hacer nada —contestó—. Ha pasado el momento. Es demasiado tarde para hacer algo. Yo quería que esto me gustara. Pensé que organizaríamos meriendas campestres y excursiones en coche. Pero no hemos hecho nada de eso. Siempre estáis ocupados. Siempre estáis trabajando, tú y Jill. Nunca estáis en casa. Y si estáis en casa dejáis el teléfono descolgado todo el santo día. El caso es que no os veo nunca —concluyó.
—Eso no es cierto —dije. Y no lo era. Pero ella siguió hablando como si no me hubiera oído. Aunque quizá no me había oído.
—Además —prosiguió—, este tiempo me está matando. Hace un frío terrible. ¿Por qué no me dijiste que esto era el polo norte? Si me lo hubieras dicho no habría venido. Quiero volver a California, cariño. Allí puedo salir, ir a sitios. Aquí no conozco nada, no puedo ir a ninguna parte. En California hay gente. Tengo amigos que se preocupan por mí. Aquí a nadie le importa un comino lo que me pase. En fin, Dios quiera que pueda soportarlo hasta junio. Si puedo aguantar todo ese tiempo, si soy capaz de sobrevivir hasta entonces, me iré de esta ciudad para siempre. Es el sitio más horrible en que he vivido jamás.
¿Qué podía decir yo? No sabía qué decir. Ni siquiera podía hablar del tiempo. El tiempo era un tema extremadamente delicado. Nos despedimos y colgamos.
La gente, en verano, suele tomarse vacaciones. Mi madre se muda. Empezó a mudarse años atrás, cuando mi padre se quedó sin trabajo. Cuando lo despidieron y se vio en el paro, vendieron la casa (como si fuera lo que debiera hacerse en esos casos) y se mudaron a otras latitudes que pensaron más propicias. Pero las cosas tampoco mejoraron en su nuevo hogar. Así que volvieron a mudarse. Y siguieron mudándose una y otra vez. Vivían en casas alquiladas, en apartamentos, en roulottes, e incluso en moteles. Siempre de un sitio a otro, siempre más ligeros de equipaje en cada mudanza. En un par de ocasiones recalaron en la ciudad donde yo vivía. Se instalaron en mi casa, vivieron con mi mujer y conmigo un tiempo y volvieron a partir. Eran algo así como aves migratorias, sólo que sus desplazamientos no seguían ninguna pauta definida. Viajaron de un lado a otro durante años, y hubo veces en que salieron incluso del estado en busca de pastos más verdes. Pero en general sus peregrinajes se mantenían dentro de los límites del norte de California. Al morir mi padre, pensé que mi madre dejaría de ir de un lado para otro y se quedaría en algún lugar durante un tiempo. Pero no fue así. Siguió mudándose. Una vez le sugerí que fuera a ver a un psiquiatra. Me ofrecí incluso a costeárselo. Pero ella no quiso ni oír hablar del asunto. En lugar de hacerme caso, lo que hizo fue dejar la ciudad e irse a vivir a otra parte. Debí de sentirme muy desesperado para que se me ocurriera hablarle de un psiquiatra.
Se pasaba la vida haciendo o deshaciendo las maletas. A veces se mudaba dos o tres veces al año. Hablaba con resentimiento del sitio que dejaba y con optimismo del que acababa de elegir. Su correo quedaba siempre atrás, la pensión le llegaba siempre a direcciones en las que ya no estaba, y se pasaba horas y horas escribiendo cartas para arreglar las cosas. Había veces en que se mudaba de una casa de apartamentos a otra situada a unas manzanas más allá, para luego volver al mismo edificio un mes después, sólo que a otro piso, a otra escalera. Así que cuando se mudó aquí decidí alquilarle una casa que estuviera amueblada a su gusto.
—Es esa manía de mudarse lo que la mantiene viva —decía Jill—. Lo que la mantiene ocupada. Debe de producirle una especie de placer morboso, imagino.
Acierte o no en lo del placer, Jill piensa que mi madre empieza a chochear. Y yo también lo pienso. Pero ¿cómo le dices a tu madre una cosa semejante? ¿Cómo tratarla en tal caso? El hecho de empezar a chochear no le impide planear y llevar a cabo su siguiente mudanza.
Cuando llegamos la vemos en la puerta de atrás, esperándonos. Tiene setenta años, pelo gris, lleva gafas con montura de falso diamante y no ha estado enferma ni un solo día en toda su vida. Abraza a Jill, luego me abraza a mí. Tiene los ojos brillantes, como si hubiera bebido. Pero mi madre no bebe. Lo dejó hace ya años, cuando mi padre se hizo abstemio. Acabamos con los abrazos y entramos. Deben de ser las cinco de la tarde. Me llega el olor de lo que se está haciendo en la cocina y caigo en la cuenta de que no he comido nada desde el desayuno. El efecto del porro se me ha pasado por completo.
—Me muero de hambre —digo.
—Qué bien huele —dice Jill.
—Ojalá también sepa bien —dice mi madre—. Espero que el pollo esté bien hecho. —Levanta la tapa de la sartén y pincha con el tenedor una pechuga de pollo—. Si hay algo que no puedo soportar es que el pollo quede crudo. Creo que está bien hecho. ¿Por qué no os sentáis? Sentaos en cualquier parte. Nunca he conseguido regular esta cocina. Las placas calientan demasiado deprisa. Las cocinas eléctricas no me gustan, nunca me han gustado. Quita esos trastos de la silla, Jill. Vivo como los gitanos. Pero ya no por mucho tiempo, espero. —Me ve mirando a mi alrededor en busca de un cenicero—. A tu espalda —dice—. Sobre el alféizar de la ventana, cariño. Pero antes de sentarte ¿por qué no nos pones un poco de Pepsi? Tendréis que usar los vasos de papel. Debería haberte dicho que trajerais unos vasos. ¿Está fría la Pepsi? No tengo nada de hielo. Esa nevera no enfría nada. Es una porquería. El helado siempre se me queda hecho sopa. Es el peor frigorífico que he tenido en mi vida.
Pasa el pollo al plato con un tenedor y pone el plato en la mesa con ensalada de col, judías y pan blanco. Luego echa una ojeada por si olvida algo. ¡La sal y la pimienta!
—Sentaos —dice.
Acercamos las sillas a la mesa. Jill saca los platos y los cubiertos de la bolsa de papel y los distribuye.
—¿Dónde vas a vivir cuando vuelvas a California? —dice Jill—. ¿Tienes algún sitio pensado?
Mi madre le pasa el pollo y responde:
—Le he escrito a esa señora, a mi casera de antes. Y me ha contestado que tiene un apartamento precioso, un primer piso. Está cerca de la parada del autobús, en una zona con montones de tiendas. Hay un banco y un supermercado de la cadena Safeway. Es una zona estupenda. No sé cómo pude irme de allí —dice, y se sirve un poco de ensalada de col.
—¿Por qué te marchaste, entonces? —pregunta Jill—. Si era un sitio tan maravilloso y todo eso.
Coge el muslo de pollo, lo mira y le da un bocado.
—Te diré por qué. En el apartamento de al lado vivía una vieja alcohólica que se pasaba todo el día empinando el codo. Las paredes eran tan finas que le oía mordisquear cubitos de hielo de la mañana a la noche. Tenía que usar una especie de tacataca para moverse, pero eso no le impedía ir de un lado para otro. Oía el aparato aquel chirriando contra el suelo todo el santo día. El tacataca y la puerta de la nevera al cerrarse. —El recuerdo de lo que había tenido que soportar le hace sacudir la cabeza—. Tuve que marcharme de allí. Aquel chirriar y chirriar todo el santo día. No podía soportarlo. No podía seguir viviendo de aquel modo. Así que esta vez le he hecho saber a la encargada que no quería vivir al lado de una alcohólica. Ni cambiarme a otro apartamento en el segundo piso. El segundo piso da al aparcamiento. No puedes ver nada de nada.
Mi madre aguarda a que Jill diga algo. Pero como Jill no hace ningún comentario, vuelve la mirada hacia mí.
Yo estoy comiendo como una fiera y tampoco digo nada. Además, no creo que haya nada que añadir al respecto. Sigo comiendo y miro las cajas amontonadas contra el frigorífico. Luego me sirvo más ensalada de col.
Al poco termino de comer y me echo hacia atrás en la silla. Por la ventana que da a la parte trasera de la casa veo llegar a Larry Hadlock. Aparca junto a mi coche y saca una cortadora de césped de la furgoneta. Lo observo. El no mira en ningún momento hacia donde estamos nosotros.
—¿Qué quiere ése? —pregunta mi madre, y deja de comer.
—Va a cortar el césped, parece —contesto.
—No tiene por qué cortarlo todavía. Lo cortó la semana pasada. ¿A qué viene volver a cortarlo ahora?
—Será por el próximo inquilino —dice Jill—. Sea quien sea el que venga luego.
Mi madre piensa en ello unos instantes; luego sigue comiendo.
Larry Hadlock pone en marcha la cortadora y se pone a cortar el césped. Conozco un poco a Larry. Se avino a bajar el alquiler mensual veinticinco dólares cuando le dije que la casa era para mi madre. Es viudo. Un tipo grande, de unos sesenta y cinco años. Un hombre infeliz con gran sentido del humor. Tiene los antebrazos cubiertos de vello blanco; por debajo de la gorra le sobresalen unos mechones de pelo blanco. Parece la ilustración típica del campesino que suele verse en las revistas. Pero Larry no es un campesino. Es un obrero de la construcción retirado que ha ahorrado algo de dinero. Durante un tiempo, al principio, llegué a imaginar que mi madre y él saldrían algún día a comer juntos y acabarían por hacerse amigos.
—Ahí tenéis al rey —dice mi madre—. El rey Larry. No hay mucha gente que tenga el dinero de Larry, que pueda vivir en una mansión y cobrar a los demás esos altísimos alquileres. En fin, espero que cuando me vaya de aquí no tenga que volver a verle la jeta en mi vida. Cómete el pollo que queda —dice, dirigiéndose a mí. Pero yo rehúso con la cabeza y enciendo un cigarrillo. Larry pasa con la cortadora por delante de la ventana.
—Ya no tendrás que verla mucho tiempo —dice Jill.
—Es cierto. Y me alegro de veras, Jill. Pero sé que no me devolverá la fianza.
—¿En qué te basas para decir eso? —pregunto yo.
—Lo sé, eso es todo —responde ella—. Conozco bien a ese tipo de gente. Intentan siempre sacarte todo lo que puedan.
—Dentro de poco ya no tendrás nada que ver con él —dice Jill.
—No sabes lo que me alegro.
—Pero te encontrarás otros iguales —continúa Jill.
—No quiero pensar en ello, Jill.
Jill recoge la mesa mientras mi madre hace café. Yo aclaro los vasos. Luego sirvo el café, orillamos una caja en la que se lee «Bagatelas» y pasamos con los vasos a la sala.
Larry Hadlock está ahora en un costado de la casa. En la calle, frente a nosotros, los coches pasan despacio y el sol empieza a ocultarse tras los árboles. La cortadora hace un ruido de mil demonios. Unas cornejas dejan el cable del teléfono y se posan sobre el césped recién cortado del jardín.
—Te echaré de menos, cariño —dice mi madre. Luego añade—: También a ti, Jill. Os echaré de menos a los dos.
Jill sorbe el café y asiente. Luego dice:
—Te deseo un buen viaje de vuelta, y que al final del camino encuentres ese lugar que tanto buscas.
—Espero que cuando me instale, y esta vez para no moverme más, podéis creerme, vengáis a visitarme —dice mi madre.
Me mira: quiere que la tranquilice al respecto.
—Iremos a visitarte —digo. Y al mismo tiempo que lo digo sé que no es cierto. Fue allí donde la vida se me vino abajo por completo, y no quiero volver.
—Cómo me habría gustado que hubieras sido más feliz aquí —dice Jill—. Ojalá hubieras podido aguantar. ¿Sabes que tu hijo está terriblemente preocupado por ti?
—Jill... —digo.
Pero ella mueve bruscamente la cabeza y sigue hablando:
—A veces no puede ni dormir. Se despierta por la noche y dice: «No puedo dormir. Pienso en mi madre.» Bueno —concluye, y me mira—, ya lo he dicho. Tenía que soltarlo.
—¿Y cómo creéis que me siento? —dice mi madre. Y luego añade—: Otras mujeres de mi edad son felices. ¿Por qué no puedo ser como ellas? Lo único que quiero es una casa y una ciudad en la que pueda ser feliz. ¿Es eso un crimen? Espero que no. Espero no estar pidiendo demasiado a la vida.
Deja el vaso en el suelo, al lado de su silla, y aguarda a que Jill le diga que no, que no está pidiendo demasiado a la vida. Pero Jill no dice nada, y al cabo de un momento mi madre empieza a exponer sus planes para ser feliz.
Al rato Jill baja la mirada hacia el vaso y toma un sorbo de café. Sé que ha dejado de escucharla. Pero mi madre sigue hablando. Las cornejas deambulan por el césped recién cortado. La cortadora chirría, luego emite un ruido sordo: la cuchilla se traba con un amasijo de hierba y el motor se para. Tras unas cuantas tentativas fallidas, Larry consigue ponerlo de nuevo en marcha. Las cornejas alzan el vuelo y vuelven a posarse en el cable del teléfono. Jill se arregla una uña. Mi madre está diciendo que a la mañana siguiente va a pasar el hombre de los muebles usados para quedarse con todo lo que no quiere mandar por autocar o llevarse en el coche. Le interesan la mesa y las sillas, el televisor, el sofá y la cama, pero no quiere quedarse con la mesa de juego, así que mi madre ha decidido tirarla, a menos que la queramos nosotros.
—La queremos —digo yo. Jill alza la vista hacia mí. Empieza a decir algo pero cambia de opinión.
Mañana por la tarde llevaré en el coche las cajas a la estación de autobuses y las enviaré a California. Mi madre pasará la última noche con nosotros, según lo convenido. A la mañana siguiente, muy temprano, partirá. Pasado mañana.
Sigue hablando. Habla y habla con todo detalle del viaje que está a punto de emprender. Viajará en su coche hasta las cuatro de la tarde, y entonces se instalará en un motel para pasar la noche. Calcula llegar a Eugene antes del anochecer. Eugene es una ciudad muy agradable (conoce ya el lugar, pues se detuvo en él en su viaje de venida). Dejará el motel a la salida del sol y, con la ayuda de Dios, llegará a California por la tarde. Y Dios la ayuda, lo sabe. ¿Cómo explicar si no el que aún siga habitando la faz de la tierra? Dios le tiene algo reservado. Ella reza mucho últimamente. Y reza también por mí.
—¿Por qué rezas por él? —quiere saber Jill.
—Porque me apetece. Porque es mi hijo —dice mi madre—. ¿Hay algo malo en ello? ¿No necesitamos todos rezar en algún momento? Puede que haya gente que no lo necesite. No sé. La verdad es que ya no sé nada.
Se lleva una mano a la frente y se arregla un mechón de pelo que se le ha desprendido de la horquilla.
La cortadora deja oír un martilleo último y se para. Poco después vemos a Larry rodear la casa tirando de la manguera. Coloca la manguera en su sitio y vuelve sobre sus pasos despacio hacia la boca de riego. El aspersor comienza a girar.
Mi madre se pone a enumerar los múltiples agravios que —según ella— Larry le ha infligido desde que vino a esta casa. Pero ahora tampoco yo la escucho. Estoy pensando en que está a punto de volver a la carretera, y en que no hay nadie capaz de hacerle razonar o de hacer algo para disuadirla. ¿Qué puedo hacer yo? No puedo atarla, ni internarla. Aunque quizá tenga que llegar a hacerlo algún día. Estoy muy preocupado por ella; es un asunto que me angustia. Ella es toda la familia que me queda. Siento mucho que no le gustara esto y que haya decidido marcharse. Pero yo no pienso volver a California. Y al ver esto tan claro caigo en la cuenta de algo: una vez que se haya ido, probablemente no vuelva a verla nunca más.
Miro a mi madre. Se ha callado. Jill levanta la vista. Me miran las dos.
—¿Qué pasa, cariño? —dice mi madre.
—¿Te sucede algo? —pregunta Jill.
Me inclino hacia adelante en la silla y me tapo la cara con las manos. Permanezco así unos instantes. Me siento mal, me siento estúpido por comportarme de ese modo. Pero no puedo evitarlo. Y la mujer que me dio la vida y esta otra mujer con quien la comparto desde hace menos de un año lanzan una exclamación al unísono y se levantan y vienen hasta donde estoy yo con la cabeza entre las manos, como un idiota. No abro los ojos. Escucho cómo el aspersor riega el césped del jardín.
—¿Qué es lo que pasa? ¿Te sucede algo? —preguntan.
—No, estoy bien.
Y un instante después es cierto lo que he dicho. Abro los ojos y levanto la cabeza. Alargo la mano para coger un cigarrillo.
—¿Ves a qué me refiero? —dice Jill—. Lo tuyo le está volviendo loco. Se preocupa tanto por ti que va a perder el juicio.
Está a un lado de la silla, mi madre al otro. Podrían destrozarme en un abrir y cerrar de ojos.
—Me gustaría morirme y dejar de ser una carga... —dice mi madre quedamente—. Dios mío, creedme, no creo que pueda seguir soportando esto.
—¿Qué tal otro café? —digo—. ¿Por qué no vemos las noticias? —añado—. Tal vez será mejor que Jill y yo nos vayamos a casa.
Dos días después, por la mañana temprano, me despido de mi madre quizá por última vez. No he despertado a Jill. No creo que pase nada porque por una vez llegue tarde al trabajo. A los perros no les importará que los bañen y acicalen un poco más tarde. Mi madre se agarra a mi brazo mientras la ayudo a bajar los escalones de la entrada. Le abro la puerta del coche. Se ha puesto unos pantalones blancos, una blusa blanca, unas sandalias blancas. Lleva el pelo echado hacia atrás, sujeto por un pañuelo. Un pañuelo también blanco. Va a hacer un día espléndido: el cielo está claro, de un tono ya azul.
Sobre el asiento delantero veo unos mapas de carretera y un termo con café. Mi madre los mira como si no recordara haber salido con ellos minutos antes. Se vuelve a mí y me dice:
—Déjame abrazarte otra vez. Déjame hacerte un mimo. Sé que no te volveré a ver en mucho tiempo.
Me pasa un brazo alrededor del cuello, me atrae hacia sí y se echa a llorar. Pero se sobrepone inmediatamente, retrocede un paso y se lleva a los ojos la palma de la mano.
—Me he propuesto no hacer esto, y no lo haré. Pero deja que te mire una vez más. Te voy a echar de menos, cariño —dice—. Tendré que superarlo. En la vida he tenido que sobrevivir a cosas que me parecían imposibles de superar. Y sobreviviré también a esto, supongo.
Sube al coche, lo pone en marcha y deja que el motor se caliente unos instantes. Luego baja la ventanilla.
—Te echaré de menos —digo.
Y es cierto, la echaré de menos. Al fin y al cabo, es mi madre, así que ¿qué tiene de extraño que vaya a echarla de menos? Pero, y que Dios me perdone, también me alegra que haya llegado el momento y que tenga que irse.
—Adiós —dice—. Dale las gracias a Jill por la cena de anoche. Dile adiós de mi parte.
—Lo haré —digo.
Me quedo allí de pie, sin decir nada. Me gustaría decir algo, pero no se me ocurre qué. Seguimos mirándonos, tratando de sonreír y de tranquilizarnos. Entonces algo enturbia sus ojos, y pienso que está pensando en la carretera, en el montón de kilómetros que tendrá que hacer esta jornada. Aparta la mirada y mira en la dirección que ha de tomar. Luego sube la ventanilla, inicia la marcha y avanza hasta el cruce, donde ha de esperar ante el semáforo. Cuando veo que se ha adentrado en el tráfico y se dirige hacia la autopista, vuelvo a casa y me tomo un café. Durante un rato me siento triste, pero luego la tristeza se va y me pongo a pensar en otras cosas.
Unos días después, al anochecer, mi madre llama por teléfono para anunciarme que está instalada en su nueva casa. Está muy atareada poniéndolo todo en condiciones, como siempre que se muda a un nuevo hogar. Me dice que me alegrará saber que está muy contenta de haber vuelto a la soleada California. Pero dice que en la zona en la que vive hay algo en el aire, quizá polen, que la hace estornudar continuamente. Y que hay más tráfico del que recordaba. No recuerda que hubiera tanto tráfico en su barrio. Ni que decir tiene que los automovilistas siguen todos conduciendo como locos.
—Los californianos al volante... —dice—. ¿Qué otra cosa podía esperarse de ellos?
Luego dice que hace calor para esta época del año. Que no cree que el aire acondicionado de su apartamento funcione como es debido. Le digo que debería hablar con la dirección.
—La encargada nunca está cuando la necesitas —dice mi madre.
Luego dice que espera no haber hecho mal volviendo a vivir a California. Y después hace una pausa.
Estoy de pie junto a la ventana, con el teléfono pegado al oído, mirando las luces de la ciudad y las casas iluminadas del vecindario. Jill está en la mesa con el catálogo, escuchando.
—¿Sigues ahí? —dice mi madre—. ¿Por qué no dices nada?
No sé por qué, pero entonces recuerdo el apelativo cariñoso que mi padre solía emplear cuando era amable con ella (es decir, cuando no estaba borracho). Es algo ya muy lejano, de cuando yo era un niño, pero al oírlo siempre me sentía mejor, con menos miedo, más esperanzado ante el futuro: Querida mía, decía. La llamaba «querida mía» algunas veces... Un apelativo tierno. «Querida mía —le decía—, si vas a la tienda, ¿podrás traerme unos cigarrillos?» O bien: «Querida mía, ¿estás mejor de ese resfriado?» «Querida mía, ¿has visto mi taza de café?».
Las palabras brotan de mis labios antes de pensar incluso qué decir a continuación: «Querida mía».
Las repito. La llamo «querida mía». «Querida mía, procura no tener miedo», le digo. Le digo que la quiero y que sí, que le escribiré. Luego le digo adiós y cuelgo el teléfono.
Durante un rato no me muevo de la ventana. Me quedo allí de pie, mirando hacia las casas iluminadas del vecindario. Un coche deja la carretera y entra en el jardín de una casa. Se enciende la luz del porche. Se abre la puerta de la casa y sale alguien y se queda en el porche, esperando.
Jill pasa las páginas del catálogo, y de pronto se detiene y deja de hacerlo.
—Esto es lo que necesitamos —dice—. Se acerca mucho a lo que tenía pensado. Mira esto, ¿quieres?
Pero yo no miro. Me importan un rábano las cortinas.
—¿Qué es lo que miras ahí fuera, cariño? —dice Jill—. Dime.
¿Que puedo decirle? Las personas a quienes miro se abrazan en el porche unos instantes, y después entran juntos en la casa. Dejan la luz encendida. Luego caen en la cuenta y la apagan.
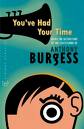

No hay comentarios.:
Publicar un comentario
Reflexionemos juntos, no te inhibas y peleate conmigo y con la escritura.