Tengo sí, cicatrices, esas huellas involuntarias, incluso a la experiencia que se imponen a la estructura física contra lo que uno desea.
Digo esto, que pensé ayer, hasta que me crucé con una mujer con un muñón. Ahí es cuando lo de uno resulta efímero y mirar duele. Hay que llevar semejante indicio del dolor imborrable, ¿no?
Volviendo a lo más banal y simple, los puntos cocidos que se anticiparon a las arañas, nombres de familiares, flores o corazones sangrientos (por qué no dragones), recuerdan situaciones mundanas, concretas, inolvidables.
 Hay tres cerca de una ceja cuya leyenda viaja al jardín de infantes y a un escalón en punta. Debo haber llorado un montón, dicen que la cara y las manos sangran mucho. De aquella derramada entonces en ¿1969?, ni memoria. Lo mismo que el tercer ojo, casi perfecto en la frente, después de recibir a los 10 en un recreo un certero piedrazo, consecuencia del lanzamiento criminal de Hernán Cruz. Amigo en ese momento no tuvo sin embargo clemencia, con la impunidad que nos da la infancia.
Hay tres cerca de una ceja cuya leyenda viaja al jardín de infantes y a un escalón en punta. Debo haber llorado un montón, dicen que la cara y las manos sangran mucho. De aquella derramada entonces en ¿1969?, ni memoria. Lo mismo que el tercer ojo, casi perfecto en la frente, después de recibir a los 10 en un recreo un certero piedrazo, consecuencia del lanzamiento criminal de Hernán Cruz. Amigo en ese momento no tuvo sin embargo clemencia, con la impunidad que nos da la infancia."Guacho" fue una de las palabras que me enseñó éste "Eso no tenés que decir", ordenó la voz materna. "Significa que no tenés padre". A veces la verdad irrumpe o llega, aunque no se la busque.
en aquel momento.
A los 13, después del avatar que significó entrar en la adolescencia y el desamparo de empezar de nuevo en un colegio lejano, resurgió el tercer tatuaje no deseado, precisamente con trece puntos. Una salida escolar también, a empujones, me arrojó a la trompa de un auto de la calle Belgrano en Avellaneda, que (para darle un carácter bien dramático) nunca se detuvo.
Ahí estaba yo, confirmando la hipótesis de la sangre, con un tajo similar a Mate Cocido, esforzándome para no manchar el uniforme, con la que sería mi flamante cicatriz. La visita posterior de mis compañeros de ese momento a casa, con el chorizo blanco de algodón en el bocho, sería el mejor e inolvidable consuelo.
Ah, me olvidé de los once (9+2 internos) en mi brazo izquierdo. El anecdotario describe el corte con un vidrio del portón de mi vecino después de resbalarme e intentar sin suerte, apoyar mi mano en el marco de la muerta. La inercia dibujó otro lindo tajo al que intenté apaciguar al grito de "una curita".
Una toalla más grande sirvió para llegar a la salita de los bomberos de Sarandí en mejores condiciones. Tenía once.
Las marcas formales recuerdan el último corte a los veintipico durante un partido de fútbol, en la pera, diríamos sin demasiados eufemismos. "Le rompí la cabeza al arquero", pensé en ese instante, alardeando mi potencia de la esporádica condición de goleador de ese momento. Error: el lesionado fui yo.
En este desarrollo, recordé otras lesiones no tan corpóreas, pero no por esto menos imborrables. Fue también el fútbol, por ejemplo, o mejor dicho una desgracia de cancha de papi, la que obligó a demorar o postergar mi casamiento. Fractura de mi brazo derecho tras una caída, yeso por 40 días, cambio de fecha en el registro civil.
¿Se puede incluir como propio dolores ajenos? Por qué no. La operación de Gabriela, por ejemplo (la primera) nos remitirá por siempre al recuerdo, gracias al palo que se pegó Rodrigo la misma noche de su internación. El fuego que invadió su cuerpo en la sala del hospital después de la anestesia y mi impotencia al respecto fue suficiente como para comprender por qué ellas siempre son más fuertes que nosotros.
Su segunda intervención (después de dos partos por cesárea) lastimó mucho más, no me dejó droggy, pero sí en latente estado de alerta. ¿A ella? Difícil hablar del asunto.
Podría incorporar a esta lista de rústicas heridas o lastimaduras en modo cincel, otros desencantos amorosos, los fracasos o, mejor dicho, los sueños incumplidos, las muertes de nuestros imprescindibles. Y por qué no sumar, las palabras no dichas o mal dichas en su momento, los actos de cobardía que moldearon esta cicatriz integral que es uno.
Acaso por esto, vuelvo a decir que no tengo tatuajes. Sé que duele hacérselos, pero son divertidos, exóticos, seductores o ridículos. No me pertenecen. A veces respeto aquellos tumberos (Mi abuelo Jesús tenía uno, creo que lo conté bien enigmático: Una monja cuya imagen era cruzada con la palabra "amor"); otras, admiro los perfectos que me recuerdan a Escrito en el Cuerpo de Greenaway. Los tatuajes de hoy, en su myoría me fastidian. Por moda, por obvios.
Pero bueno, ¿no son obvios también las cicatrices tontas de un sujeto licenciado en torpeza infantil?
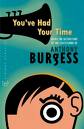
No hay comentarios.:
Publicar un comentario
Reflexionemos juntos, no te inhibas y peleate conmigo y con la escritura.