En la Gran Termínal Marítima, la vieja y la nueva Rusia se daban la mano amistosamente: desde las paredes del Ermitage, los carteles ofrecían chasse y lagd en bosques civilizados compartiendo el espacio con un carnoso Rafael, un bodegón de caza sin desplumar, una monstruosa asamblea de burgueses pintada por Rembrandt. Las jarras de agua y las copas de cristal que se veían sobre las mesas al lado de los brillantes folletos eran, no cabía duda, vasos sagrados robados. Las desenvueltas chicas de Intourist llamaban tovarisbch a los acobardados y serviles mozos de cuerda vestidos de azul; bonitas y mal vestidas, con un tintineo de pendientes, caminaban a zancadas por entre las multitudes desembarcadas. Aliviado, Paul comprobó que su equipaje se apilaba sin vigilancia junto al mostrador de cambio de moneda. Se puso a la cola de los que esperaban rublos y cópecs. Un hombre gordo, en tirantes a causa del calor, le decía a su mujer exhibiendo sus encías que eran como de coral pulido:
-Es de lógica que en un sitio tan grande como Uningra- do te puedas comer un buen filete con patatas. Pura lógica, te lo digo yo.
A cambio de su cheque de viaje de diez dólares, Paul recibió de una chica verdaderamente dulce unos pocos billetes que al principio tomó por vales de comida; pero no, eran rublos auténticos. Le habían dicho que podría cambiar en el mercado negro con los conserjes de los lavabos de los hoteles. Mañana.
Paul se fue con su puñadito de dinero hacia un pequeño bar que había abierto a unos seiscientos metros de la aduana sembrada de equipajes. El comedorcito estaba repleto y tuvo que volver a hacer cola. Le sonaban las tripas mientras observaba con amable interés a la chica alegre que servía, que de tanto en tanto pasaba las cuentas de un ábaco. Era rellenita y pelirroja y daba voces como si estuviera en el campo. Repasó las mercaderías expuestas: floreros con minutisas, emparedados de jamón, salmón ahumado y caviar rojo, el cava y el coñac rusos: era un país autosuficiente. Le animó la excitación de quien se sabe por fin en tierra extranjera; hasta los detalles más triviales tenían importancia; el único cabello rubio sobre los hombros de un hombre moreno; aquel otro que se tironeaba la nariz como si quisiera ordeñarla; las cerillas por el suelo; el tabaco fuerte que olía a Navidad. Echó un vistazo a la variedad de cigarrillos locales, algunos recordando con sus nombres hazañas científicas soviéticas: Sputnik, Laika (la intrépida perra espacial sonreía feliz sobre el paquete, como el mismísimo jruschov), Vostok, Vega (su ambición no tenía límites). Pero también había una Rusia anterior representada por la troika, Bogatuirí (los héroes cosacos barbudos que cabalgaban corceles desgreñados), Droog, «amigo» (y una cabeza perruna de aspecto más fiero que el de Laika). Y además...
La chica que servía le llamó la atención alegremente; Paul dio un respingo y lengua y cuarteto de dientes se le salieron de la boca. Con maestría recapturó aquella piececita sonrosada y la hizo retroceder hasta ponerla en su sitio, pero ya varios ciudadanos soviéticos, incluyendo a la camarera, la habían visto, quedándose sorprendidos.
-Seguridad Social. -Paul trató de esbozar una sonrisa mientras se los colocaba; no sabía por qué, pero precisamente ahora que se encontraba en suelo ruso se sentía incapaz de hablar ruso.
-Los trapos sucios se lavan en casa, campañero -le dijo una voz conocida. Paul se volvió y vio a Madox, acompañante y secretario del Dr. Tiresias, de pie entre la multitud, con una botella de Budvar en la mano.
-Yo creía que... --comenzó Paul; aquella caída de sus dientes había obligado a apartarse a algunos parroquianos (un arma secreta extranjera, una broma pesada extranjera) y eso le permitió atisbar al propio doctor, en su silla de ruedas, en un rincón del bar, departiendo con un hombre hosco y bizco de traje deslustrado-. Me había imaginado que... -Paul iba a decir que había esperado que nada más desembarcar se llevaran al doctor Tiresias y a Madox en un coche oficial, pero cada vez que intentaba hablar se le disparaba hacia afuera la diminuta piececita sonrosado. Por otra parte, la camarera le urgía con voces cada vez más altas a que elígiese de una vez; señaló un par de emparedados y una botella de cerveza y puso un solo rublo sobre el mostrador. Cuando se volvió ya no se veía a Madox; una barrera carnosa había ocultado al doctor y al hombre hosco: una mujer mongola con vestido veraniego y grandes brazos desnudos que no paraban de moverse y un patétíco gigante caucasiano con su pecho musculoso expuesto al calor. Paul se limitó a encogerse de hombros, olvidándose del asunto (ya tenía bastantes preocupaciones propias) y como hubiera hecho la propia Laika, se llevó la comida a un rincón para engullirla. Primero tenía que quitarse los dientes; algo tenía que hacer con aquello, y cuanto antes, mejor.
Chupándose los dientes auténticos y eructarido a causa de los apresurados tragos de Budvar, dio la vuelta a la derecha del buffet y se encaminó a los servicios: toscos, sólidos, no excesivamente limpios, a lo mejor típicamente rusos, y vacíos. Paul sacó las cerillas y comenzó a hacer algunas pruebas rápidas, partiendo cerillas a lo largo para conseguir algunas cufíitas de madera. Una locura, era una locura: o sea que llegaba por fin a la Unión Soviética y lo único que se le ocurría era trocear cerillas de madera con la uña del pulgar en un retrete del puerto. Por fin se las arregló: obtuvo una astillita con sabor a pino que introdujo entre la dentadura y su canino izquierdo. Tanteó cautelosamente con un dedo. El puente de marfil se adhería lo justo entre las amarillentas torres. Podía valer.
Ahora se trataba de coger un taxi. Bajó las escaleras por el lado interior de la terminal y pudo ver numerosos autocares de lamentable aspecto en los que iban introduciéndose estudiantes y turistas viejos en grupos guiados; pero ni un solo taxi. Preguntó a un hombre atareado y pícnico con hombros de luchador, un hombre en el que muchos parecían depositar su confianza.
-Detrás de las cancelas -le dijo éste- puede coger un taxi. 0 también puede coger el autobús 22. Pero no aquí.
-Es que tengo equipaje, ¿sabe? --,dijo Paul.
-No está muy lejos -le informó el hombre-. Más o menos un kilómetro y medio, esto no es Londres. -Y pro- nunció la o redonda y profunda, como si fuera una gran mazmorra capitalista atestada de taxis de desecho; luego le volvió la espalda. Paul descubrió a la señorita Travers contando a los estudiantes que iban subiendo a un autocar; ella le dirigió una mirada de torvo triunfo.
-Me pregunto si sería posible... --comenzó Paul-. Verá, parece que hay ciertas dificultades de transporte para los que no vamos en ningún grupo...
-Veintisiete, veintiocho. Pues no, no lo es --dijo la señorita Travers. Iba atrozmente vestida, con un vestido como de camufiaje, y hablaba imitando un tono elegante.
-Por lo menos para llevar parte de mi equipaje -dijo Paul-. Yo podría recogerlo luego de donde les llevaran a ustedes. Mi mujer está enferma, ¿sabe? Por favor.
-Treinta y dos, y tres, y cuatro. Bueno, pues parece que ya están todos. -Los estudiantes del autocar se burlaban de él, dirigiéndole cortes de mangas y pedorretas, como tropas que yendo en camión adelantaran a las de a pie.
-No quise decir eso de Opiskin, fuese lo que fuese -imploró Paul-. Era mi amigo quien lo admiraba, sabe, no yo. -Entretanto, el autocar repleto de turistas que saludaban se iba traqueteando hacia la Rusia especial a pensión completa. La señorita Travers dijo:
-Tendrá que arreglárselas como pueda, compañero. Eso no es cosa nuestra. -Y siguiendo el camino de sus pupilos, empezó a subir por la escalerilla del autocar.
-¡Usted y esa mentira de mierda de la hermandad entre los hombres! -le gritó Paul. Excelente comienzo de las vacaciones-. Sois todos unos cabrones, eso para empezar. ¡Arriba Opiskin! -clamó mientras empezaban a encajar las mar- chas y un humo repugnante salía del tubo de escape. Los estudiantes bien alimentados le dirigieron algún gesto despectivo protegidos por las ventanillas sucias y allá se fueron, traqueteando, hacia su destino. Paul trató de pensar cómo irían el doctor Tiresias y Madox hasta la ciudad, pero tomó la decisión de no pedir más favores. Lo que haría sería llevar las dos maletas peligrosas hasta la parada de autobuses o de taxis y dejar las dos inofensivas en la terminal para recogerlas más adelante. En la oficina rotulada INTOURIST se veía cierta actividad: un hombre buscando compulsivamente un documento perdido, una diosa de vestido rosa desvaído chillando «Allo, allo», por el auricular del teléfono. Nadie le prestó atención mientras trasladaba las maletas inofensivas a un cuartucho interi rior, obscuro y que olía a miga de pan. Al salir dijo con aplomo: «Bagazh», y distraídamente le dieron las gracias. Todo estaba en orden.
Fue un paseo fatigoso hasta las cancelas del puerto. Nunca había pensado que una tarde veraniega tan al norte pudiera ser tan cálida, educado como estaba en aquella imagen occidental de los leningradenses siempre vestidos con pieles. Después de ver raíles de tranvía, fardos, siluetas de barcos ahora se le ofrecían tristes praderitas, una señal modesta que indicaba el camino hacia la ciudad (¿y por dónde si no, con el mar a la espalda?). Más allá una arcada que se caía a trozos, retratos monstruosamente ampliados del soviet de Leningrado como un comité de recepción en el que ninguno de los rostros manifestara bienvenida alguna; el funcionario bajito y rechoncho que, con una preocupación más estética que burocrática, adnúró largo rato la fotografía de la fotogénica Belinda, fotografía que estaba desprendida y se acomodaba entre las páginas del pasaporte de Paul; salir después a una visión de espantosa miseria, los tinglados tan parecidos a los de Manchester, necesitados de una mano de pintura bajo aquel cielo quattrocetíto de un soberbio azul dorado; un fuliginoso jardín atrofiado, unas urnas ornamentales ruinosas y llenas de colillas, gentes andrajosas que descansaban, carteles exhortatorios; obreros soviéticos que esperaban autobuses o taxis. Por vez primera, Paul fue consciente de que llevaba el capitalismo escrito hasta en el mismo corte de sus ropas. En aquel escenario no encajaban siquiera sus pantalones de sarga ni su ajada chaqueta de sport comprada en Harris. Era la venganza exigida por el proletariado con gorra y sin corbata: se daba cuenta de que era la primera vez que veía de verdad al proletariado. Deseaba coger un taxi cuanto antes para huir hacia el mundo normal y lujoso, construido, por efímero que fuera, para los turistas capitalistas (beber a salvo alrededor de una mesa, reír, consciente de la superioridad propia en relación con los nativos del exterior). Estaba avergonzado, como lo había estado su padre, John Hussey, qué bien se acordaba, cuando tenía un empleo en aquellos tiempos de paro masivo y se ponía a esperar un taxi en la parada marcada con una gran T mientras sus compañeros de cola devoraban su camisa, su corbata, sus zapatos, hasta la grasienta gabardina que llevaba al brazo. Pero, qué demonios, éstos tenían a su Yuri Gagarin, al Bolshoi, a los ballets Kirov; tenían las promesas celestiales del camarada jruschov, tenían el monopolio de la verdad, de la belleza y de la bondad. ¿Qué más querían?
 Sus ropas, sus maletas de piel de cerdo: eso era lo que querían. Mientras esperaba, Paul se esforzaba por captar el aroma de la Rusia soviética: sabía que sólo al recién llegado revela su olor un país, pasado un día éste se desodoriza. Recordaba el olor de sus días escolares en Bradcaster: una bocanada de cerveza, talabartería, patadas asadas, polvo, aroma de tabaco que le recordaba la Navidad, la pantomima *, porque para los británicos sólo son aromáticos los humos festivos. Se vio haciendo cola con sus parientes pobres - el tío Bill y la tía Vera, el pequeño Nell y el primo Fred que no querían hablarle por su aparente opulencia; pero eso era el pasado, los años treinta; ahora ya no había parientes pobres. Le vinieron a la mente extrafias y olvidadas imágenes ahora recordadas con intensidad: las vacaciones de sexto empollando en el hollinoso parque de Bradcaster.- el escaparate asqueroso de la oficina de recluta- miento de la RAF y un buen día se acabó el empollar en el parque del pueblo; él mismo, uniformado; aquella tarde en el curso de ruso cuando habían puesto en el gramófono el disco de Opiskin y Robert había empezado a temblar de miedo, al recordar el ataque relámpago y el motor de estribor incendiado; y Paul, que le envolvía con sus brazos mientras decía: «Vamos, vamos, vamos, vamos ... »
Sus ropas, sus maletas de piel de cerdo: eso era lo que querían. Mientras esperaba, Paul se esforzaba por captar el aroma de la Rusia soviética: sabía que sólo al recién llegado revela su olor un país, pasado un día éste se desodoriza. Recordaba el olor de sus días escolares en Bradcaster: una bocanada de cerveza, talabartería, patadas asadas, polvo, aroma de tabaco que le recordaba la Navidad, la pantomima *, porque para los británicos sólo son aromáticos los humos festivos. Se vio haciendo cola con sus parientes pobres - el tío Bill y la tía Vera, el pequeño Nell y el primo Fred que no querían hablarle por su aparente opulencia; pero eso era el pasado, los años treinta; ahora ya no había parientes pobres. Le vinieron a la mente extrafias y olvidadas imágenes ahora recordadas con intensidad: las vacaciones de sexto empollando en el hollinoso parque de Bradcaster.- el escaparate asqueroso de la oficina de recluta- miento de la RAF y un buen día se acabó el empollar en el parque del pueblo; él mismo, uniformado; aquella tarde en el curso de ruso cuando habían puesto en el gramófono el disco de Opiskin y Robert había empezado a temblar de miedo, al recordar el ataque relámpago y el motor de estribor incendiado; y Paul, que le envolvía con sus brazos mientras decía: «Vamos, vamos, vamos, vamos ... »Con un sobresalto, Paul se encontró con que era el primero de la cola; tuvo que desechar cierto remordimiento por aquel logro que, al fin y al cabo, sólo se debía al tiempo y a la paciencia. De todas formas, tampoco había por qué sentirse culpable por montarse en una de aquellas cafeteras de fabricaciòn nacional, renqueantes como la que acababa de llegar, los sucios costados sólo adornados con la T obligatoria inscrita en un círculo y con una línea de puntos; el taxista iba en mangas de camisa, sudoroso y fumando.
-Astoria --,dijo Paul.
 La conmoción iba penetrándole más y más conforme su mugriento pasado le iba llegando a la mismísima médula; sin saber por qué se había imaginado una ciudad limpia, de vidrio y modernos bloques de pisos. Sí, había bastantes calles amplias, vacías de tráfico como si fuera un domingo inglés, pero estaban cariadas, agrietadas, cínicamente abandonadas, como si los ojos soviéticos sólo estuvieran puestos en el espacio exterior. Los edificios estaban heridos con ventanas estrelladas, los muros enfermos reclamaban una mano de pintura, jirones de vendajes de estuco se desprenclían. Sí, el Bradcaster de su infancia, pero más viejo, un Bradeaster del que no había oído hablar, desconocido. Pese a los canales que paredan sugerir que aquélla era la Venecia obrera, pese a los escuetos anuncios con letras cirflicas que rezaban CARNE, PESCADO, LECHE, VERDURAS, como si la ciudad fuera simplemente una vasta vivienda y aquellas tiendas fueran sus despensas, Leningrado no le resultaba ajena.
La conmoción iba penetrándole más y más conforme su mugriento pasado le iba llegando a la mismísima médula; sin saber por qué se había imaginado una ciudad limpia, de vidrio y modernos bloques de pisos. Sí, había bastantes calles amplias, vacías de tráfico como si fuera un domingo inglés, pero estaban cariadas, agrietadas, cínicamente abandonadas, como si los ojos soviéticos sólo estuvieran puestos en el espacio exterior. Los edificios estaban heridos con ventanas estrelladas, los muros enfermos reclamaban una mano de pintura, jirones de vendajes de estuco se desprenclían. Sí, el Bradcaster de su infancia, pero más viejo, un Bradeaster del que no había oído hablar, desconocido. Pese a los canales que paredan sugerir que aquélla era la Venecia obrera, pese a los escuetos anuncios con letras cirflicas que rezaban CARNE, PESCADO, LECHE, VERDURAS, como si la ciudad fuera simplemente una vasta vivienda y aquellas tiendas fueran sus despensas, Leningrado no le resultaba ajena. Fue entonces cuando el taxi entró dando tumbos en Bizancio: el cruce sobre el Neva del byroniano Pushkin hacia la plaza de San Isaac, una encabritada estatua ecuestre, la propia vasta y bárbara catedral de insula cúpula dorada reluciendo al sol como un ejército de metales musorgskianos, el escaso tráfico, la plaza arrullada de palomas, aquella impresión de estar en el centro de una ciudad imperial.
Fue entonces cuando el taxi entró dando tumbos en Bizancio: el cruce sobre el Neva del byroniano Pushkin hacia la plaza de San Isaac, una encabritada estatua ecuestre, la propia vasta y bárbara catedral de insula cúpula dorada reluciendo al sol como un ejército de metales musorgskianos, el escaso tráfico, la plaza arrullada de palomas, aquella impresión de estar en el centro de una ciudad imperial.Bajar en el Astoria con los ojos fijos aún en aquella cúpula llameante: Paul pagó un rublo al conductor. Él mismo se bajó el equipaje y entonces le dio un vuelco el corazón al descubrir que había cogido las maletas equivocadas. Quizá luego lo calificara de error comprensible; de momento soltó unos tacos enérgicos y se le desencajó otra vez la dentadura.
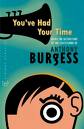

Grosada de libro. lo tengo que volver a leer...
ResponderBorrarPasaba por aquí. Saludos!